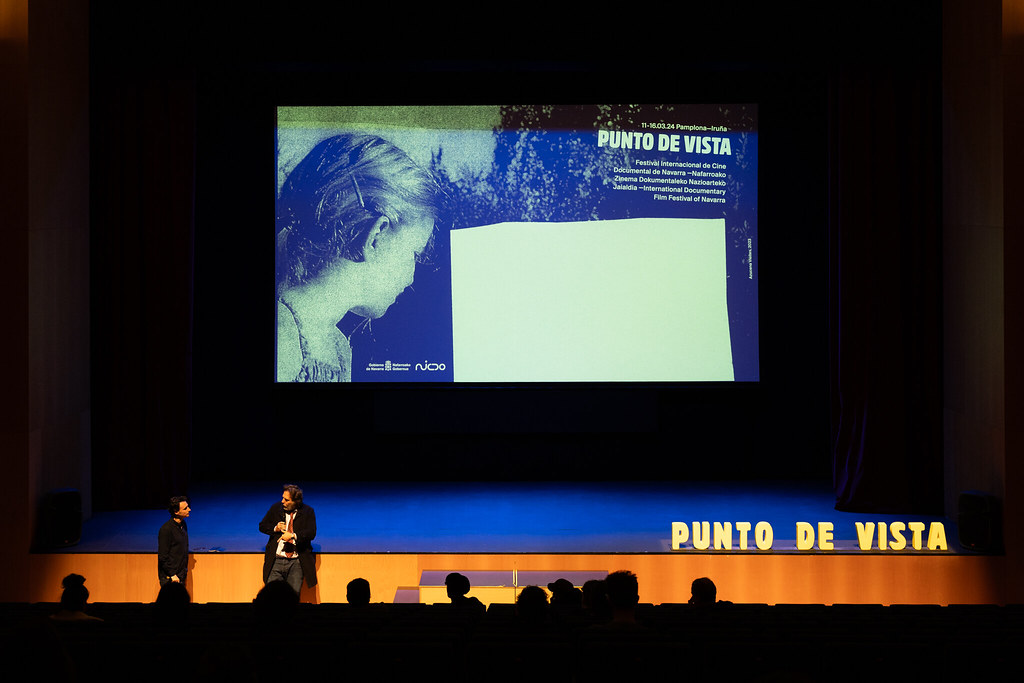
Retrato de Mondongo de Mariano Llinás
No recuerdo otra película que me haya provocado unas reacciones tan contrapuestas como lo ha hecho la (tal vez) invisible Retrato de Mondongo (2024), última película de Mariano Llinás. Así que escribo estas líneas para intentar conjugar los dos extremos de esta contradicción. En uno de ellos, la película no me gusta nada; en el otro extremo, o en su final, o en lo que queda después de verla, me acaba conmoviendo y me fuerza a repensarla y a querer entender su mecanismo narrativo.
Intentando deshacer este embrollo, creo que mi disgusto se produce justo por la razón que me maravillan los megametrajes anteriores de Mariano Llinás. Dicho así, parecería que el embrollo se hace aún mayor, pero tanto Historias extraordinarias (2008) como La flor (2018) se imponían por el apabullante despliegue narrativo de Llinás y por su capacidad de transmitir al espectador el goce por el acto de fabular. En El Retrato de Mondongo, como ya pasaba en parte en Clorindo Testa (2022), esa desmesura acaba saturando la película. Queda claro que Llinás es un director sin mesura, canalizada hacia la ficción es un tesoro; hacia el documental un fracaso que, en este caso, ha traspasado el ámbito puramente cinematográfico para invadir su espacio vital y cotidiano, llevándole a la ruptura con sus amigos que debían protagonizar la película: los Mondongo.

Detrás de los Mondongo encontramos a dos artistas plásticos argentinos: Juliana Laffite y Manuel Mendanha, cuya obra se caracteriza por el uso de una gran diversidad de materiales, casi siempre de poco valor, pero eso ahora, no viene al caso, lo destacable es que están unidos por una estrecha y antigua amistad con Mariano Llinás, para quien diseñaron el cartel de Historias extraordinarias. Por esta amistad recibió Llinás el encargo de dirigir la película, planteada como un retrato de los Mondongos.

El encargo le plantea a Llinás un dilema de partida: ¿Cómo integrarse él como retratista? ¿Qué posición debe ocupar en el documental ya que, además, está ligado a los protagonistas por una relación íntima que viene de lejos? Planteamiento fundamental que cualquier director debería hacerse, pero que en el caso de Llinás le acaba llevando a ocupar cada rincón de la película. Como expuso de manera muy franca en su presentación en Punto de Vista en Pamplona, es incapaz de mantener una actitud observacional, necesita intervenir y estar presente en todo momento en cada una de las escenas, y así, acaba invadiendo y colonizando toda la película. Además, por su carácter fabulador y desbordante, necesita (como él mismo dijo, siempre tan sincero) tener una bomba a punto de explotar para cada escena. Estamos justo en las antípodas de Roberto Rossellini cuando, con actitud franciscana, decía que el cineasta debía confiar en la realidad. Llinás no tiene esa confianza, ni tiene la paciencia para dar el espacio, el tiempo y la libertad a las personas sobre las que propone el retrato y acaba usurpando ese protagonismo. De esta manera, acaba siendo el retratista y el retratado o, siendo benévolo, los retratados adquieren protagonismo en tanto que se relacionan con el director.

Así vemos como la película se va embutiendo -desde la dirección- de temas, canciones, giros, indicaciones, empujones hacia la ficción. Escuchamos su voz en off sobrevolando todo el metraje, como lo hacía en su cine anterior. Volvemos a ver los esquemas y anotaciones que, rotulador en mano, escribe el director, como hacía en La flor. Volvemos a ver como teclea y rectifica el texto en la pantalla del ordenador, como hacía en su correspondencia con Matías Piñeiro, ¡pero ay! Cuando la saturación y la dispersión se hacen incontenibles e ingobernables, explota la única bomba que no podía controlar el director, porque a pesar de todo, su materia prima era la realidad. La volcánica mitad femenina de los Mondongo -Juliana- arremete contra Mariano Llinás por cortar y desviar constantemente las intervenciones que tiene durante el rodaje. Ahí la película se rompe, porque se rompe su director y se pone en crisis ese papel de demiurgo que había ostentado hasta entonces y, ¡Oh, maravilla! aflora un hombre frágil, superado por la situación y es en ese momento de debilidad, en el que vemos como se quiebra de manera dolorosa una amistad; es en ese momento, que el director y la película se hacen grandes. Con ese giro que escapa al control del director, toda la parafernalia que intentaba construir desde el principio, se desmorona y aflora algo que respira verdad.
A toda velocidad me vi obligado a cambiar la impresión que me estaba dejando la película y a partir de ese momento se proyectó una luz diferente sobre ella. Estaba asistiendo, en vivo, al acto de venganza de la realidad sobre la ficción. Y por esa venganza, la figura del director se hacía grande, mucho más grande que en todas sus tentativas anteriores de niño pesado buscando protagonismo. Grande porque en la fase de montaje decidió que debía mantener ese instante de máxima fragilidad y exposición, donde éramos testigos de cómo era atacado y se desmoronaba una antigua amistad ¡y eso duele! Como decíamos cuando éramos católicos: en el pecado lleva la penitencia.
…
Intenté una segunda visualización de la película tras la nueva perspectiva que me había dejado su desenlace, pero no ha sido posible.